Síndrome de abstinencia y victoria… ¿Victoria?
Del fin del tratamiento psiquiátrico y otros temores
Hace un mes terminé el tratamiento psiquiátrico. Días previos a la suspensión del antidepresivo, estaba ansioso y con nerviosismo por saber cómo iba a reaccionar mi cuerpo. Ya sabía que mi cerebro se iba a resentir, que no serían buenos tiempos. La sensación contrastaba con el regocijo de dos meses atrás, cuando el médico me había dicho que redujera a la mitad los miligramos de la Venlafaxina y, anunció con cierta prevención que “empezábamos” la disminución progresiva. Sentí tranquilidad, como hace mucho no la sentía.
Salir del estado de depresión mayor, como clínicamente se llama, era uno de mis mayores anhelos. No solamente por recuperarme de salud, sino, entre otras, por ser una especie de vendetta a las situaciones y coyunturas que me habían llevado a ese estado. Lo sentía como una victoria propia por lidiar con mi propio cerebro y por sobreponerme a una situación que nunca propicié. También como una victoria colectiva, por quienes me acompañaron cuando ya no quería estar y por quienes estuvieron haciéndome reír sin saber nada de mi procesión interna.
Semanas atrás, cuando reduje el medicamento, mi cuerpo no reaccionó bien. Lo esperado, pero no menos angustiante. El médico ya me había advertido que durante dos semanas podía presentar efectos rebote. Lo racionalizaba y lo entendía, pero mi cuerpo no. Insomnio, pesadillas vívidas, dolor de cabeza e inapetencia. Me preguntaba: ¿de nuevo? ¿Para qué someterme a ello? ¿Y si mejor me tomo otra pastilla y no dejo el tratamiento? No quería repetir el ciclo, no quería sentir dolor por el cuerpo, sudoración en las manos, taquicardia y el bucle de preguntas interminables en el cerebro sin respuesta.
Tenía una angustia aún mayor: el insomnio. Días sin poder conciliar el sueño desataron tiempo atrás la despersonalización e incrementaron la ideación suicida. En síntesis, la manifestación de mi depresión mayor. Aunque esta vez se manifestó en menor medida, tuve dos noches para enterrar: un diálogo de sordo entre la ansiedad, la sudoración excesiva y las preguntas sin respuesta.
Todas las noches de insomnio tuvieron la vastedad del olvido y la precisión de la fiebre, como diría el escritor Jorge Luis Borges. Muchas noches le hablé al insomnio, le pedía respuestas y proyectaba escenarios hipotéticos de asuntos irresolutos de mi pasado, de las personas que se quedaron atrás, de los amores familiares y personales que, desde el cruce en inmigración, habían cambiado su estado a “en reposo”. A algunos, el tiempo los apagó; otros se quedaron en estado de coma y unos pocos trascendieron.
Heredados o no, todos tenemos algún miedo o fobia. El mío: el insomnio. Lo descubrí después de los 30 años, estando depresión mayor. Quizá para algunos sea irrisorio tenerle miedo a no a poder dormir; pero luego de haber padecido este trastorno de manera crónica, mi cuerpo reacciona como el de un niño luego de haber escuchado el cuento de Drácula o el de cualquier adulto luego de una jornada de thrillers psicológicos.
En su momento, gracias a mi terapeuta, entendí que el trastorno de sueño era una consecuencia de una depresión mayor. Intentamos todos los métodos posibles antes de los fármacos: tratamiento homeopático, dietas, ejercicio físico, terapias de respiración, rutinas conductuales y un largo etcétera de métodos. Todas se fueron agotando y la ansiedad me iba consumiendo al ritmo que desaparecían de mi mesa de noche las gotas, los aceites y las pastillas de melatonina.
No hubo otro remedio que el tratamiento farmacológico.
Entre fármacos
No sé cuántas veces de niño escuché en mi casa que el dolor de cabeza sólo les daba a los adultos. Una creencia ortodoxa de mis padres sobre el uso y consumo de medicamentos. De ahí en adelante, vinieron los prejuicios sobre los problemas de salud mental y comportamentales. No los juzgo, pues fue una generación de mujeres y hombres que se levantaron solos, teniendo que mantener su casa y ayudar a sus hermanos, como lo fue el caso de mis padres. No tenían tiempo siquiera para pensar, para producir, para llevar dinero a casa y volver a empezar el ciclo.
Muchos de los que nacimos a mediados de los ochenta y principios de los noventa sabemos, por nuestra propia crianza, que ir al psicólogo estaba satanizado y ni pensar en ir al psiquiatra: eso era para los “descarriados”, para los que no los educaron de “buena manera” o para quienes tenían familias disfuncionales. Era un discurso repetido y calcado. Quizá me equivoque, pero creo que son pocos los padres de nuestra generación que han ido a terapia o que están en terapia. Nosotros, a regañadientes, logramos romper un poco el tabú de la salud mental; tarde, pero lo logramos. En mi caso, lo logré después de haber tenido depresión, pues antes era de los escépticos y arrogantes que creía que con ejercicio y disciplina se solventaban los problemas de salud mental.
Siempre había mirado con recelo el uso de antidepresivos y ansiolíticos. Creía, estúpidamente, que eran una condena de por vida y una sumisión al control de las emociones. Mi pensamiento venía mediado, entre otras, por las historias cercanas de amigos y amigas que habían sido recetados con Prozac, Litio, Venlafaxina, Sertralina, Diazepam, Clonazepam y múltiples antidepresivos y benzodiacepinas. Algunos relatos se quedaban en los estados anímicos y los efectos secundarios de los primeros meses tomando medicamentos: tinnitus (ese pitido en los oídos), dolores de cabeza, mareo, náuseas, somnolencia, irritabilidad y despersonalización.
En el fondo, el miedo era al autosaboteo con la medicina. El temor estaba influido por la desinformación y por las prevenciones impuestas desde la nula educación en salud mental que tuvimos en nuestra infancia y adolescencia. Hasta hipócrita de mi parte, que en mi niñez había tenido que acudir a todo tipo de fármacos para cuidar mi asma; luego al uso de antibióticos para sacar los virus de mi cuerpo. Pero entonces, ¿Cuál era el miedo? ¿Quedarme ahí? ¿Volverme dependiente?
Lo cierto es que los problemas de salud mental, como cualquier otra enfermedad, tienen tratamiento. Desinflamar el cerebro es posible, volver a recobrar el sentido del día a día es posible. Solo piensen, por un momento, la satisfacción o la alegría de volver a saborear su comida favorita, a escuchar y cantar canción favorita, a hacer el deporte que le gusta sin taquicardia, a estar con sus amigos sin necesidad de salir corriendo a casa a estar solo, a estar en un concierto o festival sin sentirse ahogado socialmente.
El dolor que se siente con la depresión y ansiedad es único, cada quien tiene su historia para contar. La sobreexcitación del sistema nervioso central causa hiperventilación, náuseas, mareo, ataques de pánico, desorientación y despersonalización. ¿Quién aguanta así? La depresión copa el tiempo y espacio de abulia, ciega a cualquier estímulo y construye un cuerpo inerte consigo mismo y apático con el resto de vida.
A juzgar por lo que dicen las contraindicaciones de cualquier fármaco, pocos optarían por no tomar una pastilla ante un dolor físico. ¿Quién se aguanta una migraña? ¿Quién quiere tener un dolor de muela perpetuo? ¿A quién le gusta vivir con problemas estomacales? En esos casos, está normalizado ir al médico para tratar de aliviar el dolor. Lo mismo ocurre con las enfermedades crónicas y la salud mental.
Recaptadores de serotonina
Aún tengo el sabor metal de los antidepresivos, ansiolíticos e hipnóticos. Un gusto que seguramente no olvidaré, no hay caramelo que lo disuada. Sin quererlo, mi estado de salud mental llegó a un punto que requería intervención pronta. Tuve dos ataques de pánico, de los cuales poco y nada recuerdo; más allá de estar en el suelo llorando y luego reaccionar perdido en tiempo y espacio. Era hora de actuar y buscarle solución al dolor y al sin sentido de estar agobiado desde que despertaba, si es que podía dormir, todos los días, todo el día.
Cuando leí la fórmula médica del psiquiatra quedé perplejo. Me había enviado Rivotril en gotas, una de las benzodiacepinas más fuertes, usada para prevenir convulsiones y que actúa como sedante e hipnótico. En mi caso, el Rivotril actuó para equilibrar el sistema nervioso central. El médico me había pedido que lo comprara en gotas; la fórmula vieja. No era tan común su venta en ese formato, pues ya había dejado de circular, según me dijeron en la farmacia. Lo conseguí y la indicación era que debía tomar unas gotas en la mañana, otras a medio día y más antes de dormir. El objetivo: lograr disminuir mi ansiedad, los estados de pánico y el pensamiento en bucle para poder dormir. La primera vez que fui a comprarlo, la vendedora de la farmacia me miró dos veces y me preguntó si yo era el paciente. Incluso, me pidió mi identificación y la copia de la fórmula.
Aunque nunca lo había tomado, ya lo conocía de años atrás. En el mundo del fútbol y de la barra brava, los días de partido había quienes lo consumían disuelto en vino. La conciencia se alteraba al punto de no tener control sobre el pensamiento o sensación motriz. En los círculos de la música underground en Bogotá y de la calle se preparaba ‘riboloco’, que no era otra cosa que moler una pastilla y disolverla en cualquier trago.
El ‘riboloco’ se preparaba en el centro y otros lugares de la ciudad al tiempo que se hacía el ‘chamber’, una bebida hechiza de alcohol etílico con un saborizante. Los efectos bajo esas circunstancias no los viví, pero sí los conocí, vi de cerca ese estado de alteración y enajenación del mundo muchas veces mediado por la violencia. Un coctel de drogas dañino, pero usado, con frecuencia, en las noches bogotanas.
Las dos primeras semanas que lo tomé estaba postrado en el sofá, donde pasaba la mayoría del día. A penas podía articular pensamientos y emociones. Estaba pasmado. Era el efecto del medicamento buscando regular los estados alterados de ánimo. Aunque es difícil de explicar, la sensación se asemeja a tener la cabeza metida en un gran tanque de agua. Tan pronto los oídos se llenan, el espacio queda enmudecido y aislado del ruido exterior, hay calma, no una propia sino inducida.
Pasé unas semanas en casa de dos hermanos de la vida recuperándome, dormía con ellos, compartíamos las comidas, la música, repetíamos historias de años atrás y hablábamos de los estados que me suponía el trance de la medicina, en especial del Rivotril. Era el que generaba mayor curiosidad, por ser uno de los “más fuertes” y por conocer sus otros no medicinales. También porque en nuestra generación son varias las personas que consumen antidepresivos y por eso ya conocíamos los estados y trances del cuerpo. Por supuesto, las bromas y el humor negro también estuvieron presentes, ¿quién vive la vida sin siquiera reírse de su propia tragedia? Hago mención de esto porque la recuperación también es colectiva, con una, dos o tres personas se lleva mejor la disociación, es entendida y acompañada.
Al cabo de un mes, la dosis se fue suspendiendo. Mi cuerpo, por fortuna, había respondido bien al tratamiento y lograba dormir cada vez mejor. En contraste con los primeros días con el medicamento en el cuerpo, la asimilación me había costado, era otra persona con la cual se trataba, no tenía mayor reacción a estímulos, emociones o sensaciones. De ser un escéptico e ignorante del uso de este tipo de fármacos, pasé a informarme y a vivir en carne propia la utilidad que tienen cuando el desorden químico del cerebro es tal que toca actuar para que el sistema nervioso central se restablezca.
El tratamiento completo incluía Venlafaxina, un antidepresivo que duré tomando hasta hace pocas semanas. Estos medicamentos son de liberación prolongada, por lo cual sus efectos no son inmediatos como el de los ansiolíticos y es hasta, pasadas varias semanas, en su mayoría de tres a cuatro, que se empiezan a sentir pequeños cambios, sobre todo en la estabilización de las emociones. Llegar al medicamento adecuado costó tiempo y paciencia. Pasé por cuatro fármacos distintos, de primera y segunda generación, hasta que di con el que mi cuerpo toleró sin tener tantos efectos secundarios.
Los primeros meses el cerebro estuvo acomodándose y entendiendo el medicamento. La combinación de antidepresivos y benzodiacepinas forman un coctel fuerte de digerir, pero efectivo a la hora de buscar estabilizar el sistema nervioso central. Como un buen whisky, ¿no? Para esta época, ya había derrumbado el miedo alrededor del consumo de estos fármacos, me estaban ayudando, lo sentía con el paso de los días.
Al paso del cuarto mes, me había habituado al antidepresivo. Se convirtió en una pastilla más a la mañana que debía tomar y ya. La química cerebral se estaba acomodando y la tarea ahora era ayudarla con ejercicio, arte, deportes o cualquier otro estímulo, cualquier hobbie para encausar el curso de los días. El trabajo con la terapeuta fue esencial, mucho más importante que el del consumo diario del antidepresivo. Entender la circunstancia por la cual atravesaba, comprender mi comportamiento luego de las amenazas, del exilio y de la depresión mayor fueron la mayor ganancia para sacar cabeza del estanque de agua y tomar una bocanada de aire.
El gran reto de los meses siguientes no fue otra cosa que concentrarme en la terapia y aprender a utilizar las herramientas conductuales y emocionales para empezar a dar los primeros pasos en un nuevo país. Digo empezar porque pese a que ya llevaba más de un año de exilio y mi cuerpo estuviera presente en otro continente, la cabeza la tenía en Colombia. No había podido hacer una ruptura que me permitiera vivir en tiempo presente. Con la ayuda de la terapeuta lo logré. Días dedicados a ejercicios conductuales, a retomar gustos, a conocer nuevas personas a identificar lugares apacibles y a sembrar un poco de semillas, en mi caso funcionó a través de la música y de la naturaleza. Bares, toques, conciertos, festivales; ríos, mares, selva, bosques, páramos y nevados fueron los que acompañaron este tiempo el camino de la recuperación.
Ha sido un camino estropeado, poco transitable, pero lo he caminado. Unas veces sin pies y a empujones; otras veces sobrevolándolo y trotándolo. Ha costado, todos los días cuesta, pero el deseo de volver a encontrarme podía más, tocaba “echar a andar”. Antonio Machado, el poeta republicano – también exiliado-, lo había ya sentenciado en uno de sus poemas más famosos: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”. Sin duda, esta frase interpretada en varios géneros musicales y cantada en distintos idiomas fue el mantra de todos los días.
Así llegué al día de tener temor por dejar el tratamiento farmacológico. Desde que el psiquiatra me había dicho que empezaba la reducción gradual, empecé a sentir ansiedad de no saber qué hacer sin la ayuda de los medicamentos. Un poco más de tres semanas estuve con abstinencia, con efecto rebote y con ganas de volver a hundirme en una piscina de medicamentos, a intoxicarme. Pronto, el trabajo con la terapeuta y la disciplina diaria conmigo mismo empezaron a resplandecer: estaba estable, nuevamente, sin ayuda química.
Superada la abstinencia, varias preguntas me asaltan con cierta frecuencia y a distinta hora del día: ¿podré ahora sin la medicina? ¿Para la temporada de invierno estaré lo suficientemente fuerte mentalmente? ¿Y si recaigo? ¿Qué pasa si debo volver al medicamento? A veces creería que son normales las incógnitas y los miedos propios luego de haber salido de un periodo tan difícil. No es fácil poner siempre la razón y la emoción en pensamientos positivos para decir que todo estará bien o que todo va a pasar.
Frente a esas cuestiones, siempre recuerdo a mi terapeuta diciendo que todo pasa y que el dolor cesa en la medida que uno trabaje por ello, que nada es fortuito, menos en la salud mental. Muy sapiente ella siempre dijo que “al mundo todos los días se viene a trabajar por uno mismo”, trabajar no en el sentido de la producción, sino en el deseo de buscar el bienestar que no es la felicidad sino, la tranquilidad consigo mismo. ¿Algo emocional le ocurrió? ¿Hubo un desborde? ¿Sabe por qué fue? “Haga un debate a sus emociones y a su comportamiento y ahí sabrá cómo proceder. Esto es de todos los días, toca trabajar porque nadie trabaja por usted mismo”, siempre era su respuesta. Muy acertada, por cierto.
Volver
Hace dos semanas, cuando regresé de trotar, me quedé pensando en una canción que había cantado por inercia y a la cual no le había prestado atención suficiente por evitar desconcentrarme y perder el ritmo de la respiración. “I’m coming back to live. Can you believe it?” era el estribillo que repetía mentalmente, de la banda de postpunk belga Ultra Sunn, la había escuchado por primera vez en un festival de invierno en La Haya, Países Bajos, en enero de este año. Me resonó y se quedó en mi cerebro como un interrogante. ¿Estoy volviendo a la vida? ¿Me lo creo? ¿Salí ya de esto? Sonreí. Hace meses, y por más de un año y medio, me identificaba con la célebre estrofa escrita por Evaristo Porras: “me he mirado en el espejo y no me he reconocido en el extraño que se ve tras el cristal”. La cantaba como un salmo en la eucaristía.
De los diálogos nocturnos con la muerte aprendí que siempre hay que comunicar lo que nos tiene ahogados, de la manera que sea, pero comunicarlo. El dolor que sentía en el cuerpo era el llamado a sucumbir y pasar a conversar con la muerte, ahora no como anfitrión sino como invitado a una casa que, por ahora, no quiero que sea la mía. Varias preguntas me están merodeando, desde la plena consciencia que no son nostálgicas ni elaboradas desde la ansiedad. ¿Cómo era la vida antes? ¿Estuve en algún momento viviendo con tranquilidad? ¿Siempre el agite y acelere predominaban mis días?
Eran ciertos los testimonios de exiliados que hablaban de dos vidas, de dos seres humanos, en algunos casos muy distintos, hasta opuestos. Hay un quiebre, una parte del ser vive con dolor de patria y la otra existe queriendo recorrer un nuevo mundo con miedo a hacerse daño, con temores, soportando a cuestas el peso de las maletas de un pasado reciente atravesado por dolores y violencia. La opción, al final de todo, es caminar. Así sea sin pies, pero caminar. A empujones o como toque, pero no dejar de hacerlo. Aunque esté la neblina a centímetros de los ojos, los refugios que tuvimos desde niños siempre estarán: música, escritura, artes, deportes, libros, naturaleza o cualquier otro. Están siempre allí y son, en últimas, el sostén para vivir y habitar el día a día.
Dos años después de haberme exiliado, puedo decir con certeza que la naturaleza y el deporte me ayudaron a salir de la depresión mayor y son las dos herramientas que me ayudan a mantener el equilibrio en la salud mental. Que me quiebro a veces, obvio; que tengo nostalgia, periodos de estar con nostalgias, llanto y rabia, sí, pero es el curso normal del desarraigo. Pero sin el monte, los ríos, el mar y el verde sería imposible y tortuoso el caminar.
En el año 2008 visité Nabusimake, la capital espiritual de la comunidad indígena Arhuaca, en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Allí, por primera vez, entendí la relación y conexión que tiene el cuerpo con la naturaleza. Aunque para algunos escépticos suene más a discurso religioso o espiritual, la ciencia ya ha estudiado el impacto que tienen los baños de bosque ( En Japón se llama Shinrin-Yoku y lo practican desde la década del ochenta) en la reducción del cortisol, la liberación de estrés y el aumento de las hormonas asociadas al bienestar. Sin duda, en la naturaleza encontré otro refugio y otra guía.
Llegó el tiempo de volverme a mirar en el espejo, reconocer el camino andado, construir sobre las bases que se sentaron en la niñez- adolescencia y volver a caminar -de nuevo- en un entorno cada vez menos hostil. Aún me miro con temor, lo reconozco; a veces no sé quién está detrás de las gafas, dudo, me inquieto, pero cada vez bajo menos la mirada y no me pierdo tan a menudo entre mis pensamientos. ¿Estoy volviendo?
Postdata:
Si están deprimidos, si llevan tiempo sin lograr salir del hueco y si ya agotaron las alternativas naturales, espirituales o en las que crean, no duden en acudir al psicólogo o al psiquiatra y pedir ayuda. ¿Para qué aguantar más dolor? ¿Para qué seguir enfermos cuando hay cientos de alternativas? Siempre habrá un aire, así sea uno último. Pero vale la pena intentarlo.
Seguramente, si cuando estuve tan el hueco hubiera tenido la posibilidad de intentar con los tratamientos de psilocibina lo hubiera hecho. Hay psiquiatras que han acudido a usarlo en sus terapias como alternativa a los fármacos tradicionales. Varios estudios científicos ya publicados han mostrado los resultados positivos de la interacción de los honguitos en el cerebro y en la salud mental.
Finalmente, cada cuerpo es distinto, cada uno reacciona distinto a los medicamentos -a cualquiera que sea- por eso hay que acudir al médico, intentarlo hasta encontrar el que se acomode al cuerpo; de primera generación o de segunda; pero intentarlo. Griten, no se queden con el impulso de querer salir de la mierda.
*Quiero dedicarle este texto a Yolima Cano, la mejor terapeuta y ser humano con el que me pude encontrar en un momento tan adverso. Por su humanidad, profesionalismo y apoyo, siempre estaré en eterno agradecimiento. Gracias por ponerse el infierno a cuestas para mostrarme que siempre hay camino.
** A Kontxi y Carlos por ser mi refugio/hogar durante este tiempo y por seguirme acompañando en el curso de la vida. Mi amor y cariño sincero siempre.
*** Si quieren hacer un baño de Bosque les recomiendo ir a la Reserva Natural Paraíso Andino, queda a una hora de Bogotá. Pueden hacer un recorrido guiado por el bosque, hacer un baño de bosque y quedarse a dormir en medio de la naturaleza. Acá el número para reservar: 3138264248. Si van saluden de mi parte a Camilo y al señor Germán.
**** Si quieren hablar acá siempre contarán con quién hacerlo, si quieren escribir anónimo este blog tiene las puertas abiertas.





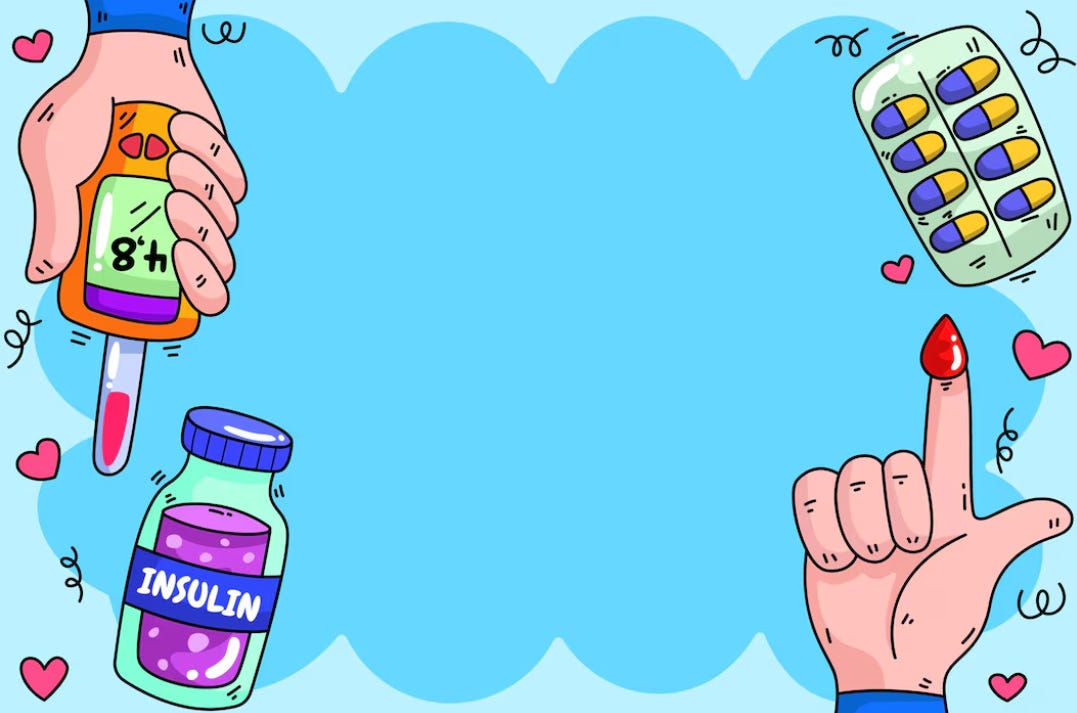

Siempre será una victoria que sigas aquí y un triunfo por dotar palabras a lo innombrable del dolor. Gracias por permitirnos leerte ♥️
💛💛💛💛 el invierno de este año va a ser maravilloso y una victoria más en su lista. Lo celebro por celebrarse